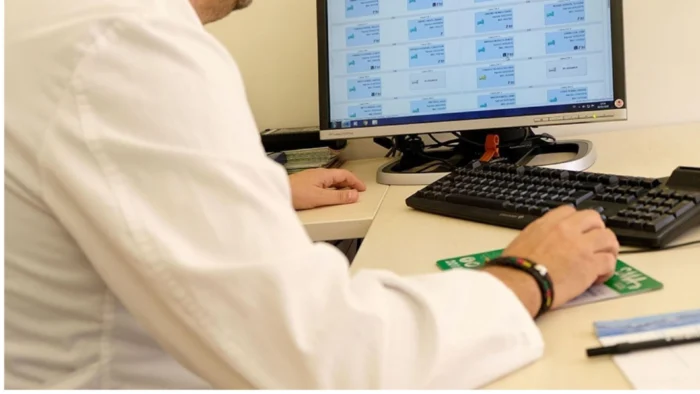Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
¿Por qué sentimos que el trabajo lo es todo y cómo cambiarlo?
Marta, de 36 años, sufre de insomnio y la constante sensación de no cumplir con las expectativas en su trabajo. A pesar de sus esfuerzos, nunca se siente suficiente. “Me enseñaron a ser buena trabajadora antes que a priorizarme a mí misma. Ahora no sé cómo hacerlo sin sentir que estoy fallando”, confiesa.
Su historia refleja la de una generación educada bajo la premisa de que el trabajo debía ser el eje central de la vida, y que la dedicación constante traería estabilidad, reconocimiento y seguridad. Sin embargo, esta ecuación ha dejado de funcionar, y aun así, seguimos aferrándonos a ella.
Aprender a trabajar antes que a cuidarse
La psicóloga Ángela Esteban, autora del libro No vas a heredar la empresa: Cómo acabar con el estrés en el trabajo antes de que acabe contigo, explica que esta internalización comienza en la infancia. “Desde pequeños, estamos rodeados de estímulos relacionados con el trabajo: juguetes de profesiones, juegos de rol, preguntas sobre qué queremos ser de mayores”, señala. Inconscientemente, asociamos nuestro futuro y nuestro valor con nuestra actividad laboral.
Este mensaje se refuerza con frases como “hay que esforzarse para llegar lejos” o “el trabajo es lo primero”. Aunque bienintencionadas, estas expresiones pueden generar la creencia de que nuestro valor depende de nuestra productividad y que el trabajo debe ser el centro de nuestra vida.
En su consulta, Esteban se encuentra con “personas agotadas que sienten que descansar es una pérdida de tiempo. Su autoexigencia no les permite dejar de rendir”. Este desgaste silencioso se normaliza, borrando cualquier espacio vital que no sea productivo. Un estudio reciente indica que seis de cada diez trabajadores en España experimentan estrés laboral de forma regular.
Cuando la promesa no se cumple
La decepción llega cuando, tras años de dedicación, las recompensas prometidas no se materializan. “Es como correr en una cinta: te esfuerzas, sudas, pero no avanzas”, describe Esteban. Ante esta frustración, muchos cuestionan su propia valía en lugar de analizar el sistema. “¿No soy suficiente? ¿Debo esforzarme aún más?”, se preguntan, generando frustración e infelicidad.
Luis, de 43 años, acudió a consulta con la sensación de haber sido engañado. Había cumplido con todo lo que se esperaba de él, pero su vida no se parecía en nada a lo prometido. Sentía que sus esfuerzos no se correspondían con su realidad, generando culpa, frustración y vergüenza.
Es natural esperar una recompensa por el esfuerzo, pero no podemos basar nuestra valía personal en lo que el trabajo nos devuelve. “Si tu esfuerzo no se ha visto correspondido, no significa que valgas menos ni que hayas fallado”, insiste Esteban. A veces, el problema reside en el sistema, las condiciones o el contexto.
El trabajo como deber moral
La socióloga Elsa Santamaría, especialista en aspectos psicosociales del trabajo, sitúa esta lógica en un marco histórico y cultural más amplio. “El modelo cultural que prioriza el trabajo es una construcción social con raíces profundas”, explica, remitiéndose al libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber.
Esta ética, derivada del calvinismo, consolidó el trabajo como un deber moral y religioso, centro de la organización social y la formación de nuestras subjetividades.
Aunque el contexto ha cambiado, según Santamaría, elementos como la racionalidad que vincula valor social con rendimiento, utilidad y esfuerzo personal se han reforzado. “Esto legitima el disciplinamiento individual y la regulación social bajo ideales de eficiencia, responsabilidad y meritocracia”, señala.
El problema es que la ecuación de la meritocracia ya no funciona como antes. “El esfuerzo sostenido ya no garantiza la estabilidad laboral, el ascenso social ni la seguridad económica”, afirma la profesora. Sin embargo, seguimos midiéndonos con el mismo rasero.
Autoexigencia: la voz que no se apaga
Esta contradicción alimenta una autoexigencia corrosiva. “Nos lo han enseñado como algo heroico: aguantar, sacrificarse, no detenerse”, explica Esteban. Cuestionar esta narrativa implica poner en duda una parte central de nuestra identidad. “Los comentarios externos que escuchamos se convierten en nuestra propia voz interna. Ya no hace falta que nadie nos exija, lo hacemos nosotros mismos”.
La psicóloga recuerda el caso de Clara, de 29 años, quien expresaba: “Sé que estoy agotada, pero no puedo decepcionar. Ya no sé ni a quién, pero siento que tengo que seguir”. A pesar de migrañas, bloqueos y ansiedad, se obligaba a ser más eficiente y no fallar en nada.
Desde la sociología, Santamaría observa un fenómeno paralelo: “Ya no es solo la empresa quien nos cronometra, sino que somos nosotros quienes nos autocronometramos y autooptimizamos constantemente”. La lógica de la productividad se ha extendido al ocio y a la vida personal, convirtiendo al individuo en un “sujeto empresario de sí mismo”, responsable único de su éxito o fracaso.
Cuando el cuerpo habla
Esta situación acaba afectando nuestra salud. “El cuerpo siempre habla antes que la mente”, recuerda Esteban. Cansancio, niebla mental, irritabilidad, desconexión emocional, dolores persistentes, ansiedad, son señales que normalizamos como “estrés adulto”, pero que apuntan a algo más profundo.
“Nadie llega al burnout de un día para otro”, advierte. Muchos llevamos ignorando avisos durante demasiado tiempo, convencidos de que parar sería rendirse, cuando en realidad, “cuestionar esas creencias no es un acto de debilidad, sino de autocuidado profundo”.
La culpa de parar
Poner límites, descansar o decir que no, suele generar culpa, una emoción común en personas autoexigentes. Esta culpa es aprendida en una cultura que idolatra la productividad y asocia el cuidado personal con la pereza.
Javier, de 52 años, no podía apagar el móvil del trabajo ni los domingos por temor a ser considerado un vago. “¿Y si me necesitan? ¿Y si se dan cuenta de que no soy tan bueno o necesario como piensan?”, se preguntaba.
“Debemos entender que descansar no es fallar, poner límites no es traicionar a nadie”, insiste la psicóloga. Pero interiorizarlo requiere desmontar normas profundamente arraigadas.
¿Hay salida?
Salir de esta lógica no es sencillo ni inmediato. “Esta rueda está diseñada para que cueste bajarse de ella. Así que no es una cuestión de falta de voluntad o de valentía, sino de estructura y consciencia”, señala Esteban.
El primer paso es parar y nombrar lo que ocurre para recuperar la capacidad de escucharse. Preguntarse: “¿qué me está pasando?”, “¿cómo estoy realmente?”, “¿qué estoy necesitando y no estoy pudiendo darme?”.
Luego, “toca explorar las posibilidades reales: renegociar tareas o plazos, pedir apoyo, ajustar expectativas, poner límites, dejar de asumir tareas que no te corresponden, reducir el nivel de exigencia, recuperar un hábito que te hace bien, respetar tu horario personal fuera de lo laboral, etc.”
En definitiva, hay un trabajo interno importante: reconectar con las necesidades y los valores personales.
Desde una perspectiva colectiva, Santamaría apunta a ensayos como la semana laboral de cuatro días o el trabajo híbrido, aunque advierte: “Son cambios operativos, no alternativas”. Para un reequilibrio real se necesita “un cambio cultural en la concepción del trabajo que priorice su valor social sobre su valor económico, pero para ello se requiere de transformaciones profundas en múltiples ámbitos de la sociedad”.
Tal vez el primer gesto sea aceptar algo incómodo pero liberador: que “no vamos a heredar la empresa”, y que quizá nunca debimos organizar nuestra vida como si ese fuera a ser el premio final.